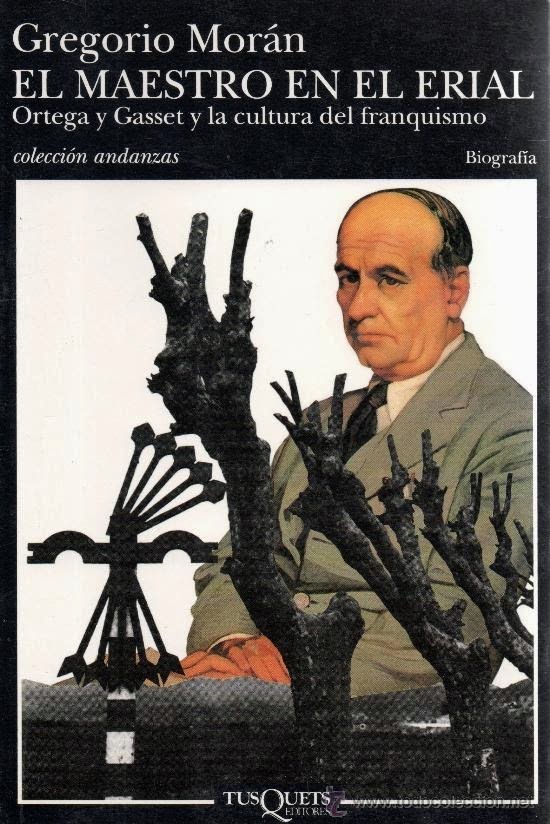La ortodoxia como fuente del Mal
Parece mentira, sí, pero el ensayo de Orwell sigue vigente 70 años
después y sirve tanto para referirse a Reino Unido y sus ingleses como
al Reino de España y sus españoles. Es más: el estadounidense David Foster Wallace cita
con profusión
La política y el lenguaje inglés en su divertido ensayo «La autoridad y el uso del inglés americano», publicado en 1999 y recogido en
De qué hablamos cuando hablamos de langostas
(DeBolsillo, 2007). Quiero decir: el texto de Orwell fue y sigue siendo
un antídoto lleno de inteligencia para vacunarnos contra la necedad que nos rodea.
Fiel al espíritu de su época, Orwell nos
advierte de los efectos devastadores de la ortodoxia sobre la capacidad
de elaborar pensamiento propio. De hecho, responsabiliza a ese tipo de
ceguera de que proliferen toda suerte de papagayos, títeres o
autómatas en el espectro político. Donde deberíamos encontrar mujeres y hombres que nos ayuden a afilar nuestro pensamiento para vivir mejor —en términos aristotélicos, se entiende—, resulta que encontramos portavoces especializados en reproducir, como si fueran «letanías de
iglesia», los argumentarios que otros elaboran por ellos. Lo que dice Orwell se parece a algo de lo que
puso en pie al 15M:
La ortodoxia, cualquiera sea su color, parece exigir un estilo
imitativo y sin vida. Los dialectos políticos que aparecen en panfletos,
artículos editoriales, manifiestos, libros blancos y discursos de los
subsecretarios varían, por supuesto, entre un partido y otro, pero todos
se asemejan en que casi nunca emplean giros de lenguaje nuevos,
vívidos, hechos en casa.
En fin, esa cantinela —y ahora pensando en clave española— que razona a golpe de
líneas rojas y
brotes verdes; a fuerza de
abrir el melón,
pasar página,
levantar alfombras o
abrir las ventanas (o los cajones, según qué casos y qué circunstancias); esa retahíla hebdomadaria que lo mismo entona grandes éxitos del karaoke retórico —
La superioridad moral de la izquierda, La (in)cuestionable capacidad gestora de la derecha, La herencia recibida, etc.— que te canta un himno pop a la
excelencia, la
competitividad, la
productividad, el
win-win y la
marca España mientras el resto de invitados hace los coros y grita: «
¡Alfombra roja para los emprendedores!». Todo sea por cantar, digo, en particular cuando llegan las elecciones y quienes concurren a ellas tratan de apropiarse a toda costa de la gran palabra fetiche:
cambio.
Cambio que te quiero cambio (y no
recambio).
Por supuesto —y prometo que solo me alargo un párrafo con esto de los ingredientes—, la retórica anterior debe aderezarse con
una pléyade de españolísimos giros taurinos con los que trufar —incluidos los oradores y amanuenses antitaurinos— cualquier discurso:
coger el toro por los cuernos, salir por la puerta grande, hacer un brindis al sol, echar un capote, cambiar de tercio, apretarse bien los machos... Y es que, bien mirado, muchas veces —la mayoría— no pensamos lo que decimos, y así nos va. Recuérdese que estamos en un país en que hasta los ateos, cada tanto, dicen «gracias a Dios» y donde más de un padre o madre van de republicanos por la vida, pero a las primeras de cambio disfrazan a sus retoños de príncipes y princesas.
Visto así, desde la perspectiva de que nos encanta hablar del
talón de Aquiles sin saber quién era ese héroe griego, puede entenderse de manera sencilla el punto de vista de Orwell: hay muchos discursos que resultan previsibles porque los emiten autómatas cuyo único mérito es «pegar largas tiras de palabras cuyo orden ya fijó algún otro y hacer presentables los resultados mediante trucos». Eso es «lo peor de la escritura moderna», subraya. Y acota: su atractivo estriba en que «esta forma de escritura (...) es fácil».
Tan fácil, de hecho, que a esos escritores y oradores modernos les alcanza con invocar algunas de las palabras fetiche para que el resto acudan a su
boca «como corceles
de caballería que responden a la
corneta» para juntarse «automáticamente en una alineación monótonamente
familiar».
Y la metáfora bélica no es casual, diría yo:
luego, tras esos corceles y esas cornetas, viene la carga de la
caballería en forma de recortes de salario, supresión de algunos derechos laborales, privatización de la sanidad o aumento de tasas y disminución de becas para estudiar, amén de toda clase de explicaciones (simuladas y en diferido) sobre la corrupción. De hecho, como Orwell, la ciudadanía española hace tiempo que sospechamos de empresarios, banqueros, políticos y demás tropa cuando nos hablan de ciertas palabras:
Las palabras
democracia, socialismo, libertad, patriótico, realista, justicia tienen varios
significados diferentes que no se pueden reconciliar entre sí. En el
caso de una palabra como democracia, no solo no hay una definición
aceptada, sino que el esfuerzo por encontrarle una choca con la oposición
de todos los bandos. Se piensa casi universalmente que cuando llamamos
democrático a un país lo estamos elogiando; por ello, los defensores de
cualquier tipo de régimen afirman que es una democracia, y temen que
tengan que dejar de usar esa palabra si se le da un claro significado. Las
palabras de este tipo se emplean a menudo de forma deliberadamente
deshonesta. Es decir, la persona que las usa tiene su propia definición
privada, pero permite que su oyente piense que quiere decir algo bastante
diferente
La honestidad como remedio
Frente a la ortodoxia, Orwell apela al uso de un lenguaje claro y honesto, esto es, a
un lenguaje que pueda ser entendido por el resto de la comunidad. Para
ello, el punto de partida en el discurso debe ser la
sinceridad y el de llegada, el compromiso por poner las palabras al
servicio del mensaje... Y no al revés. El lenguaje debe huir del «catálogo de estafas y perversiones» que detalla en su ensayo. Las palabras y las imágenes que empleamos deben subordinarse a la claridad del significado.
Traducido a términos de 2015, podríamos decir que Orwell estallaría contra
quienes evitan la palabra desahucio a través del circunloquio «procedimientos de ejecución hipotecaria», contra quienes enmascaran las amnistías fiscales tras expresiones como «medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas» o contra quienes hablan de «crecimiento económico negativo», «recargo temporal de solidaridad» o
«devaluación competitiva de los salarios», como si así pudieran atenuar de algún modo la espantosa realidad que anida tras semejantes rodeos verbales. Orwell también dispararía contra quienes quieren renombrar
el capitalismo y revendérnoslo bajo denominaciones como «libre mercado» o «economía de mercado». Y, por supuesto, guardaría algunos párrafos para quienes falsean la realidad y criminalizan a las personas que migran de país a través de
términos alarmistas como
oleadas, alud, invasión, inmigrante ilegal, etc.
Y es que ya lo decía Orwell:
El gran enemigo del lenguaje claro es la falta de
sinceridad. Cuando hay una brecha entre los objetivos reales y los declarados,
se emplean casi instintivamente palabras largas y modismos desgastados,
como un pulpo que expulsa tinta para ocultarse.
Un programa de acción lingüístico
La buena noticia es que hay una parte de la honestidad en el lenguaje que se entrena. Esa parte es la que tiene ver con la voluntad de escribir claro, a fin de que los demás te entiendan y, llegado el caso, puedan alzar la mano y disentir de tu punto de vista. Por eso, algo valioso de
La política y el idioma inglés es la insistencia de Orwell en que la prosa se compone. Es decir: no se improvisa. De hecho, en este ensayo el escritor inglés incluso cuenta las sílabas —no las palabras, ¡las sílabas!— de muchas oraciones.
Su programa de acción
para combatir la decadencia
del lenguaje —y, por ende, la crisis política y económica— puede
sintetizarse en 3 directrices generales, 6 preguntas y 6 recomendaciones
estilísticas aplicables a cada texto. Lejos de ser una receta que garantice el éxito, debe considerarse como un programa de mínimos, esto es, como lo imprescindible para ser considerado un «escritor cuidadoso».
Las tres directrices generales serían las siguientes:
- Reflexionar sobre el lenguaje que utilizamos y usarlo con la mayor precisión posible.
- Usar un lenguaje que muestre de manera clara y vívida aquello que estamos contando.
- Revisar oración por oración —y hasta sílaba por sílaba— cada texto que compongamos.
El último punto no es baladí; Orwell sostiene que el escritor, «en cada oración que
escribe», debería planterse estas 6 preguntas:
- ¿Qué intento decir?
- ¿Qué palabras lo expresan?
- ¿Qué imagen o modismo lo hace más claro?
- ¿Es esta imagen lo suficientemente fresca para producir efecto?
- ¿Puedo ser más breve?
- ¿Dije algo evitablemente feo [pretencioso]?
Y para conseguir la máxima precisión, claridad y expresividad, quien escribe debería corregir sus textos con los siguientes 6 consejos estilísticos en mente:
- Nunca use una metáfora, un símil u otra figura gramatical que suela ver
impresa.
- Nunca use una palabra larga donde pueda usar una corta.
- Si es posible suprimir una palabra, suprímala siempre.
- Nunca use la voz pasiva cuando pueda usar la voz activa.
- Nunca use una locución extranjera, una palabra científica o un término
de jerga si puede encontrar un equivalente del inglés cotidiano.
- Rompa cualquiera de estas reglas antes de decir una barbaridad.
Como con tanto decálogo, dodecálogo y consejos varios que circulan por ahí, este programa no es la solución para todos los males. Pero es el de una voz autorizada a la que acudir cuando pensemos que pergeñar un texto claro es algo sencillo, que lleva poco tiempo o que es una cuestión de talento (y no de trabajo). Además, Orwell es una buena piedra de toque respecto de una cualidad que escasea en esta vertiginosa sociedad del hiperconsumo y la infoxicación: la autocrítica. El programa orwelliano, sobre todo, nos obliga a revisar de arriba abajo cuanto escribimos, y a hacernos responsables de ello.
Quizá así consigamos erradicar comparaciones como las de Francisco Ruiz, quien nos explicó que los inmigrantes deberían saber que
la Guardia Civil, a diferencia de los Reyes Magos, no reparten caramelos sino palos... Y hasta tal vez dejemos de leer informes del Ministerio de Hacienda donde
se equipara a un partido político en su labor social con la de Cáritas. Y hasta puede que algún día llegue a la presidencia de este país alguien que no vaya a ser recordado por su tenacidad a la hora de omitir la palabra
crisis o la palabra
rescate en su discurso. Todo sea por mejorar nuestra salud semántica, digo.
*